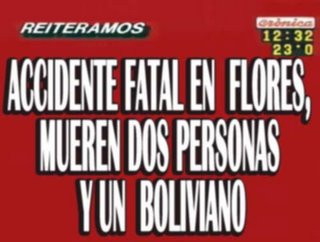CAPITULO I

“Que se vayan a la reconcha de sus madres”, fue el título que me había emperrado en poner en la tapa del diario este mismísimo mediodía, hace apenas unas horas, sentado cómodamente en un butacón first class del VIP del Aeropuerto Jorge Chávez, en Lima. “Que se vayan a la concha de sus madres” era otra opción, y también “A la concha de su madre con todos”, o el más generalizado “Todos a la concha de su madre”, aunque este último, si bien sonaba correctamente, estaría mal editorializado en relación al hecho acontecido.
Sentado cómodamente, con mi VAIO en el regazo; sentado en un butacón first class del VIP del Jorge Chávez, con mi VAIO en el regazo; sentado por varias horas, unas seis más o menos; sentado, y espero. Cómodamente espero, disfrutando del aire condiciado, como bien decía mi hijo más chico, Felipe, disfrutando de la vista panorámica de las pistas balizadas, de la cerveza helada, los raros movimientos del aeropuerto, disfrutando. Sentado nomás.
En realidad, no puedo asegurar que esté seguro, ni siquiera con mi lap en el regazo, de estar disfrutando de los raros movimientos del aeropuerto; a decir verdad, tampoco tengo la seguridad de que me gusten los raros movimientos del aeropuerto. Y si de verdad se trata la cosa, menos que menos puedo asegurar que los movimientos del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima sean verdaderamente raros.
Sentado en la mullidez del VIP del Chávez, sentado frente a los ventanales sobre las pistas balizadas del aeropuerto, sentado nomás, me pregunto si estaré sentado en un acuerado butacón del Aeropuerto Jorge Chávez de Lima; miro si es realmente la VAIO la que descansa en mi regazo y no la T 40, hago memoria para recordar si mi hijo Felipe decía condiciado o acondiciado a sus tres añitos, y miro a través de los ventanales para corroborar que realmente sea el atardecer limeño y no otro el que acontece sobre los aviones que van y vienen.
Y no es verdad, como le dije días atrás a mi psicoanalista, que sea un tipo dominado por la obsesión. Lo que se llama obsesivo, pero obsesivo grave, era don Germán, el verdulero chileno de la esquina de Palermo llegado de Temuco en su infancia; intentar tocar una sola de sus frutas, sus verduras perfectamente lustradas y acomodadas, podía fácilmente desembocar en el asesinato de su único hijo en el golpe de Pinochet. A decir verdad, una vez más, le aseguré a mi psicoanalista más tarde en esa misma sesión, que jamás estuve plenamente seguro de que don Germán fuese un obsesivo, y menos que menos un obsesivo grave.
Es jueves, jueves 20, y se acaba el segundo año del nuevo milenio, ya, tan rápido; alguien acaba de entrar al messenger.
Está cayéndose el sol de a poquito sobre Lima, una ciudad casi siempre coronada de nubes, neblinas tenues y lloviznitas, una ciudad casi siempre al borde del colapso religioso.